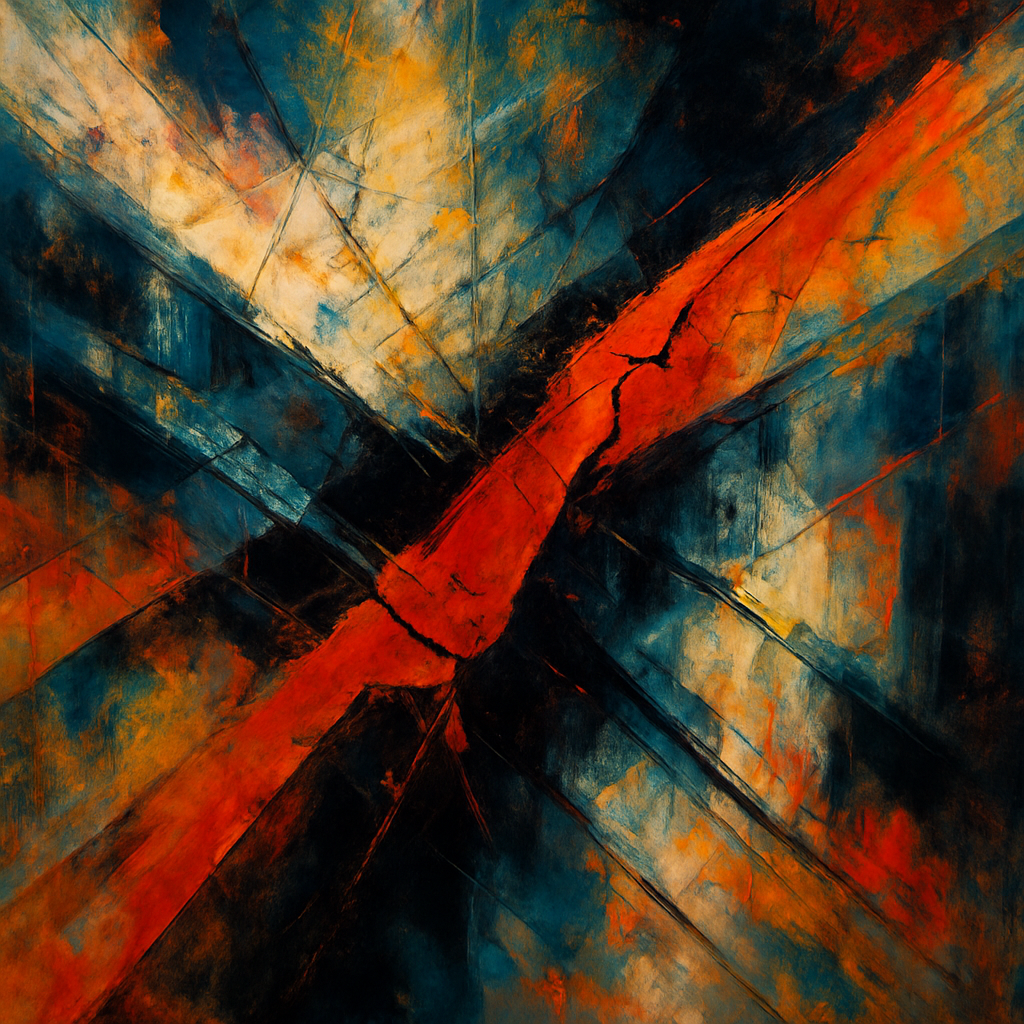
¿Por qué la Inteligencia Artificial supone el fin del capitalismo? · Parte III: El fin como ruptura
Ningún sistema humano ha terminado en silencio. Ni los imperios, ni las religiones hegemónicas, ni los modelos económicos que parecían inquebrantables se han deshecho de forma gradual y ordenada. Los sistemas humanos no concluyen: se rompen. Se sostienen mientras logran convencer a la mayoría de que su existencia es natural, necesaria o al menos tolerable; pero cuando ese sostén se desvanece, cuando la legitimidad se evapora, el final no adopta la forma de una extinción progresiva, sino de una fractura. A veces esa ruptura es física, en forma de guerra o revolución; otras veces es institucional, simbólica o psicológica, un derrumbe menos visible pero igualmente devastador, en el que lo que parecía estable se desploma de manera súbita.
La historia está plagada de estos estallidos. El Imperio Romano no se retiró de la escena para dejar paso a otra era: colapsó entre guerras internas, desabastecimiento, corrupción y una pérdida irreversible de confianza en la promesa imperial. Las monarquías absolutas europeas no cedieron su lugar a la democracia por un gesto ético, sino porque el Antiguo Régimen dejó de ofrecer cualquier justificación mínimamente creíble para seguir existiendo. La Reforma protestante no fue una transición doctrinal ordenada, sino un cisma que estalló cuando la Iglesia ya no pudo sostener la concordancia entre su discurso espiritual y su práctica institucional. Incluso la URSS, uno de los proyectos políticos más férreamente organizados del siglo XX, no desapareció por derrota militar: se quebró cuando agotó su legitimidad ideológica y productiva y la población dejó de creer en el relato que daba sentido a décadas de sacrificio.
La constante histórica es clara. Las sociedades pueden tolerar durante generaciones condiciones que, vistas en retrospectiva, resultan insoportables: hambre, desigualdad extrema, represión, explotación sistemática. Pero ninguna estructura sobrevive cuando la mayoría deja de otorgar consentimiento, aunque ese consentimiento sea pasivo, resignado o silencioso. Porque todo sistema humano, por concentrado que esté en una élite —reyes, sacerdotes, burócratas, tecnócratas o magnates—, depende siempre, de un modo u otro, de una legitimación social amplia. Esa legitimación puede adoptar múltiples formas: miedo, fe, prosperidad, hábito, resignación. Pero cuando desaparece, incluso los sistemas que parecían eternos se derrumban. La aristocracia francesa vivió siglos convencida de su derecho natural a existir hasta que la combinación de hambre, crisis fiscal y humillación cotidiana volvió imposible sostener la ficción. Lo mismo ocurrió con los imperios coloniales tras la Segunda Guerra Mundial o con las dictaduras latinoamericanas que se mantuvieron mientras la población aceptó, por desesperación o por miedo, su autoridad. Cuando un sistema pierde la capacidad de persuadir, intimidar o inspirar a la mayoría, no se reforma: se rompe.
Para comprender por qué el capitalismo contemporáneo se aproxima a ese tipo de ruptura, es necesario remontarse a la Guerra Fría, su momento de mayor legitimación histórica. Durante ese periodo, el capitalismo se vio obligado a mostrar su mejor rostro, no por altruismo, sino por rivalidad geopolítica. Frente al comunismo soviético —capaz de articular un relato alternativo y una promesa redistributiva—, el capitalismo desplegó políticas que hoy parecen excepcionales: sistemas amplios de bienestar, derechos laborales robustos, sindicatos con capacidad real de negociación, acceso generalizado a educación, salud y vivienda. Entre las décadas de 1950 y 1970, en gran parte de Occidente, los niveles de redistribución alcanzaron cotas históricas: tipos impositivos marginales sobre grandes fortunas superiores al 70 %, crecimiento salarial acompasado al aumento de la productividad y una reducción sostenida de la desigualdad. No fue una transformación moral del sistema, sino un paréntesis funcional: una suspensión temporal de su lógica para sostener su legitimidad.
Ese paréntesis terminó en cuanto desapareció el antagonista. La caída del Muro de Berlín no solo marcó el fin del socialismo real; liberó al capitalismo de cualquier obligación de contención. La acumulación, la desregulación y la maximización del beneficio volvieron a ocupar el centro. El neoliberalismo no fue una desviación ideológica, sino el retorno del capitalismo a su dirección original.
En ese nuevo escenario, el sistema demostró algo decisivo para entender su crisis actual: puede funcionar mientras excluye a una parte masiva de la humanidad. Durante cuatro décadas, el capitalismo no prescindió del 50 % más pobre del planeta; lo explotó en condiciones de precarización laboral extrema, salarios de subsistencia y vidas reducidas a la mera supervivencia. No garantizó una calidad de vida mínima, ni derechos básicos estables, ni seguridad material. Utilizó a esa mitad de la población cuando la necesitó —en fábricas, campos, construcción o servicios— y la descartó cuando dejó de ser rentable. Y, aun así, el sistema no colapsó: se expandió, se sofisticó, se globalizó y concentró riqueza como nunca antes.
Lo hizo porque aún conservaba su base de legitimación. El capitalismo siguió funcionando porque mantuvo dentro del pacto a aproximadamente la mitad restante de la población: una élite reducida y una clase media global amplia. No porque esa clase media fuera moralmente más relevante, sino porque era funcional.
Ese equilibrio frágil de la clase media global —un 40% de la población mundial— empieza a romperse cuando la automatización cognitiva, posible gracias al desarrollo de la IA, amenaza precisamente al grupo que aún legitimaba el sistema. Durante décadas, el capitalismo se sostuvo sobre el pacto del trabajo: empleo estable, carrera ascendente, esfuerzo recompensado, identidad construida en torno al mérito. Ese pacto fue la columna vertebral de la clase media. Pero cuando la IA vuelve obsoletos no solo los trabajos manuales, sino también los administrativos, técnicos, creativos y profesionales, ese contrato simbólico se desintegra. Seguir avanzando en esta dirección ya no implica excluir a una mitad de la población, sino empujar al sistema hacia un escenario en el que hasta un 90 % de la humanidad puede quedar estructuralmente relegada.
Durante cuarenta años, el capitalismo ha omitido deliberadamente al 50 % más pobre de la población sin garantizar siquiera condiciones de vida mínimas. Al mismo tiempo, ha mareado a la clase media global mediante un bipartidismo que, bajo promesas recurrentes de ascenso social y estabilidad, ha desembocado sistemáticamente en más presión fiscal sobre sus ingresos, endeudamiento estructural de por vida y políticas redistributivas que nunca tocaron a las grandes fortunas. El mérito fue utilizado como herramienta de domesticación y el endeudamiento como forma de control. Dar lo mínimo para extraer lo máximo fue la fórmula que permitió al sistema sostenerse mientras excluía a uno de cada dos seres humanos. La pregunta ya no es si puede seguir haciéndolo, sino por qué cree que puede hacerlo.
Y tiene razones para creerlo.
La primera es histórica y antropológica. Las élites nunca han sabido detenerse. Reyes convencidos de su derecho divino, emperadores obsesionados con su eternidad, aristócratas aferrados a privilegios irracionales, magnates que conciben la riqueza como signo de predestinación. La élite capitalista global no es distinta. Actúa como si su posición fuera natural, permanente e incuestionable, incluso cuando el sistema del que depende muestra síntomas claros de agotamiento.
La segunda razón es estructural. La financiarización ha roto el vínculo entre población y riqueza. La economía ya no depende directamente del trabajo ni del consumo de la mayoría. La riqueza se reproduce en circuitos autónomos —deuda, derivados, especulación y fondos de inversión— que permiten al capital crecer al margen de la vida material de la población. Esta ficción de autosuficiencia se sostiene sobre una regla fundamental: el juego está amañado desde el inicio, porque el 1 % de la población controla cerca del 50 % de los activos financieros. La casa siempre gana.
La tercera razón es matemática. Fuera de la élite solo queda aproximadamente un 25 % de la riqueza mundial por absorber. Vivienda, educación, salud, ahorros y pensiones se han convertido en los últimos territorios de extracción. Desde dentro del sistema, queda poco por capturar, pero lo suficiente como para seguir avanzando, reforzado por la experiencia previa de cuatro décadas en las que pudo dejar fuera a la mitad de la humanidad sin consecuencias inmediatas.
Estas dinámicas convergen en un error fatal: el capitalismo cree que puede continuar sin la mayoría porque ha aprendido a prescindir de ella. Pero esa ilusión choca con la mecánica histórica de todos los sistemas humanos. Ninguna estructura sobrevive cuando la distancia entre la élite y la población se vuelve ilimitada, cuando la legitimidad se evapora y la vida cotidiana se convierte en una experiencia sostenida de precariedad.
El capitalismo contemporáneo introduce, sin embargo, una novedad inquietante. Nunca antes un sistema había contado con un aparato tan sofisticado de gestión del malestar, disuasión, vigilancia, entretenimiento y producción simbólica. La erosión de legitimidad que en el pasado desembocaba en rupturas visibles hoy puede diluirse en sociedades atomizadas, despolitizadas, donde el agotamiento no siempre se traduce en acción colectiva. A través de un aparato de comunicación global sin precedentes, concentrado en muy pocos actores, con acceso ilimitado a la difusión ideológica y al entretenimiento inmediato, el sistema puede prolongarse administrando la frustración sin resolverla.
El mundo que habitamos no se parece a la distopía de Orwell en su libro 1984. Se parece cada vez más a la de Huxley en Un mundo feliz: segmentación social estanca, adoctrinamiento pasivo disfrazado de cultura popular, anestesia farmacológica, entretenimiento infinito como sustituto del sentido. No hace falta reprimir masivamente cuando se puede distraer de forma permanente. No hace falta convencer cuando basta con entretener.
Pero incluso estas mutaciones tienen un límite. Ningún sistema puede sostenerse indefinidamente cuando la experiencia material de la mayoría se convierte en una sucesión continua de pérdidas, precariedad y agotamiento. La gestión digital del descontento puede retrasar la ruptura, pero no abolirla. Puede adormecer el síntoma, pero no curar la enfermedad. Un orden que confía su supervivencia a la disuasión, la vigilancia y la precarización puede prolongar su agonía, pero no transformar su destino.
Educados en la inmediatez, en el consumo como sustituto del deseo y en el entretenimiento como anestesia, solo concebimos dos escenarios: el colapso inmediato o su imposibilidad. Si no ocurre ahora, asumimos que no ocurrirá nunca. Pero la historia no funciona así. La mayoría de los sistemas no colapsan cuando se espera que colapsen; la historia humana se ha demostrado explicable, pero no predecible.
Ahí reside la paradoja final. El capitalismo automatizado puede no romperse de forma abrupta. Puede degradarse lentamente, mutar, persistir como una estructura difusa y vacía. Pero si continúa asumiendo que la precarización total de la vida para la mayoría es gestionable con más disuasión, más tecnología y más fragmentación social, acabará encontrándose con el mismo límite histórico que alcanzaron todos los sistemas que llevaron demasiado lejos su lógica interna. Puede retrasar la ruptura. Puede disimularla. Puede anestesiarla. Pero no puede evitarla si sacrifica la base humana que lo sostiene.